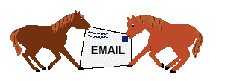Miró la hora: las doce en punto. Felisberto se trasladó a la casa de unas viejas viudas de voluminosos moños donde siempre atardecía...
Traslados y traspasos, transferencias o traslaciones, viajes e idas y venidas hacia un mundo imaginario de cabellos vivos. Trasgresión de dimensiones hacia un universo ficticio cada vez que el reloj marcaba las doce. De la realidad al papel. Así, como si tal cosa y sin él quererlo, aparecía en aquella casa de algún cuento escrito por alguien que él desconocía; alguien que no soy yo. ¿Desde cuándo? No se sabe.
En efecto, Felisberto Hernández viajaba por aquella historia ajena (aunque ya la sentía algo suya) durante unos minutos, dos veces al día. Una casa de atardeceres abruptos donde siempre había la misma gente: unas enlutadas viudas de grandes moños grises, copiosos y abundantes, que escuchaban muy atentamente un cuento sobre una joven suicida leído por un hombre de bigote afilado y curvilíneo... En una esquina, una joven de cabello prensil, siempre apartada de los demás, siempre en penumbra, escuchaba expectante el mismo cuento, mientras jugaba a trenzar y destrenzar (dedos hábiles los de la joven mujer de pelo negro y frondoso) un cordel que siempre tenía entre sus manos. Felisberto siempre la observaba, pero nunca se atrevía a hablarle. Normalmente, cuando el hombre de bigote orlado que leía el cuento terminaba y se dirigía hacia un piano para tocar alguna pieza, Felisberto regresaba a la realidad.
***
Al poco tiempo de aquellas extrañas traslaciones, Felisberto no dejaba de pensar en la casa de las viudas y en los abultados moños de sus cabezas, y también en el cuento que leía el hombre de bigote espiral, el cual también tocaba el piano al atardecer, en el que una mujer se suicidaba por amor o por algún otro motivo misterioso que no se sabía, ya que el cuento no lo explicaba, y por lo que todos los oyentes después discutían... Pero, sobretodo, pensaba en ella; aquella mujer joven que lo miraba cuando el cuento acababa, sentada con la cabeza recostada en el muro, entre la tenue luminosidad que entraba por una de las persianas de aquella sala de lectura y que iba echándose perezosamente (la luz) hasta una de las mesas sobre la cual se disponían algunos retratos de muertos queridos; hasta que aquella débil claridad desaparecía y, extrañamente, nadie encendía las lámparas… También se preguntó qué era lo que seguía pasando entre aquellas paredes cuando él volvía de la casa de las viudas de moños encopetados.
***
Lo que más turbaba a Felisberto era el hecho de sentir cada vez más el deseo de volver a la casa de las viudas y quería descubrir por qué, qué era lo que le arrastraba a ello… Esperaba a que el reloj marcara las doce y cerraba los ojos para abrirlos ya, entre los gruesos muros de la casa de las viudas de voluminosos moños… Y allí se encontraba, cuando miró hacia la pared del fondo del salón de lectura, el porqué de ese deseo. Vio a la joven mujer de pelo extraordinario. Sentada en una silla inexistente por la amplitud de su vestido, la cabeza recostada ligeramente hacia atrás, contra la pared, y su largo y negro cabello ondulado desparramado sobre ésta. Soñolienta entre la penumbra que, como si de algo vivo se tratara, se condensaba por toda la sala a medida que pasaban los segundos, dilatándose. Ella escuchaba atenta el relato que el hombre de bigote helicoidal leía a los allí presentes, con los ojos perdidos y una dulce y aprobatoria sonrisa dibujada en los labios (podía estar así todo el tiempo que hiciera falta. Observándola; mirando cómo su pelo avanzaba por la pared como si de una planta trepadora se tratara. Así, hasta que ella lo viera o hasta que él desapareciera de la casa de las viudas). Felisberto decidió esperar a que el hombre terminara de leer el fatídico relato para intentar hablar con ella, pues no quería interrumpirla de su ensimismamiento. Llevaba varios días intentándolo, pero siempre desistía al ver que la oscuridad abrazaba la casa y nadie encendía las lámparas y él desaparecía... Mientras esperaba, creyó ver a través de una de las persianas de la sala unas palomas revolotear sobre una de las estatuas del jardín y se percató de que el hombre que leía el cuento también miró hacia el mismo sitio, dejando en suspenso una frase, para reanudar nuevamente la lectura como si nada hubiera pasado... Felisberto deseaba que la joven de cabello enigmático lo viera, pero ella no lo miró hasta que acabó la narración de la mujer suicida.
La luz que se filtraba por las persianas caía sobre unas flores rojas y amarillas al fondo del salón, transformándolas en fuego, cuando el hombre lector de bigote acaracolado acabó de leer y todos lo rodearon animadamente, haciéndole comentarios de todo tipo y que, no hace falta decirlo, siempre eran los mismos. Felisberto buscó con la mirada a la joven, pero no logró distinguirla entre toda la gente que intentaba, cada uno a su manera, dar su opinión sobre el cuento que acababan de escuchar y las razones que podían haber llevado a la joven al suicidio. Creyó verla entre los imponentes moños de las viudas, pero al acercarse se dio cuenta de que se había equivocado. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, el crepúsculo de la tarde raptó la escasa luz que quedaba en la casa y nadie encendió las lámparas… Antes de la transición llegó a oír las primeras notas de una fuga de Bach.
***
No dejaba de pensar en la joven mujer de cabello arbóreo. Tenía que volver a verla. Sí. Y el reloj marcó las doce...
Felisberto se acomodó recostándose sobre el piano que más tarde tocaría el lector de relatos, cuando las viudas así se lo pidieran.
Después de que el hombre lector terminara de leer el cuento a los oyentes, todos se levantaron y empezaron a hacer comentarios sobre el relato de la suicida. La joven mujer de cabello movedizo siguió sentada, observando a Felisberto que, por fin, se acercó.
-Estoy muerta –le dijo ella, tímidamente y sin mirarlo a los ojos, cuando lo tuvo delante-. Pero me alegra tanto conocerle…
Felisberto no supo qué contestar pues no era lo que esperaba oír. En realidad, no tenía nada planeado, pero aquella situación y aquellas palabras que la mujer le expresó lo turbaron sobremanera.
-Y, dígame… -se interesó ella de nuevo y, ahora sí, levantando la cabeza y mirándolo a los ojos, mientras que su pelo iba desprendiéndose del muro en el que había estado descansando-. Dígame, señor… ¿señor?
-Felisberto, Felisberto Hernández –se disculpó, haciéndole una pequeña reverencia, creyendo que la ocasión así lo requería.
-Y, vamos a ver, ¿usted también está muerto, como yo? –le preguntó, volviendo a bajar la cabeza, mientras su cabello buscaba dónde aprehenderse.
-No, no estoy muerto –le contestó.
-Bueno, todo llegará, no se preocupe –dijo la mujer, mirando a un lado, como si se desentendiera de la cuestión.
-De hecho... –comenzó a decir Felisberto.
-¿Y no podría morir? –le preguntó la joven de pelo sensorial, muy interesada, tensando el cordel que siempre tenía entre los dedos.
-Yo no… -titubeó, Felisberto.
-¡Qué desgracia…! –lo interrumpió, alarmada y tapándose la cara con las manos.
-Bueno, supongo que algún día moriré... –la esperanzó.
-Yo muero cada día –dijo a ella, interrumpiéndolo, de nuevo.
-No la entiendo –se extrañó Felisberto.
-Yo soy la mujer del cuento que se lee aquí cada día –sonrió la mujer, con la mirada clavada en los ojos de él y con la mano en el pecho.
-Perdón, pero no creo que… -empezó a decir Felisberto.
-No le estoy pidiendo que lo crea –lo cortó ella.
-Si está muerta, no puede volver a morir –señaló él, con la total convicción de que había expuesto una gran e inteligente disgregación filosófica, y animado de que la conversación discurriera con una fluidez aparente.
-Estoy condenada –dijo la mujer, mientras desenredaba su pelo del alto respaldo de la silla.
-Sigo sin entenderla, ¿está condenada a morir cada día? –se interesó Felisberto.
-Me gusta oír mi propia muerte cada día. Me distrae. Sobretodo, escuchar las teorías que dicen después de que se haya leído el cuento. Nadie sabe por qué motivo me suicidé. Es tan divertido… morir cada día… -dijo, sin contestar a la pregunta y bajando la cabeza de nuevo, como si le diera vergüenza expresar lo que estaba diciendo.
-Pero para usted la muerte no existe, o no debería importarle… -dijo Felisberto, con la intención de animarla y de que siguiera hablándole.
-¡Sí que existe y sí que importa! ¡Tiene consecuencias irreversibles e irrevocables! –alzó la voz la mujer y su cabello se enredó en el alto respaldo de la silla en la que estaba sentada.
-Por ese principio, también podríamos decir que nacer no importa… -siguió Felisberto, con sus teorías filosóficas.
-No es lo mismo nacer que morir. Yo estoy muerta, ¿es que es una palabra tan difícil de entender para usted? Cuando alguien se muere, nadie encontrará su rostro, su voz, su tacto… Cuando alguien se muere, está muerto y, con el paso del tiempo, nadie recuerda su cara, sobre todo de los que más lo quisieron, pues a las personas que más queremos las hemos visto desde tantos ángulos, bajo tantas luces y con tantas expresiones, que cuando queremos acordarnos de ellos, todo se nos confunde, todas aquellas impresiones que teníamos se nos enmarañan en la memoria, quedándose sólo en un simple borrón.
-No sé que decirle.
-No diga nada. Lo que yo quiero decir es que una persona nunca muere. Siempre quedará en nuestra memoria.
-Pero de qué sirve si, como según usted dice, son solamente un borrón.
-Eso no importa. Lo importante es que quede en nuestra memoria la persona, su esencia. ¡Hay tantas cosas que se saben cuando se está muerta…! –dijo ella, cuando de pronto, en la casi total oscuridad de la sala, el hombre lector empezó a tocar el piano una de las fugas de Bach para complacer a las viudas de rodetes imposibles de la casa, que así se lo habían pedido. Felisberto comprobó de nuevo que nadie encendía las lámparas y que la oscuridad iba condensándose en la sala por momentos.
-Creo que voy a desaparecer –dijo.
-¿Tan pronto? –se quejó la mujer.
-Está anocheciendo. Es tarde...
-Enciende una lámpara, no seas tonto –dijo ella, tuteándole de pronto.
-Yo no puedo, no puedo alterar esta realidad.
-He visto cómo desaparecías otras veces ante mis ojos –siguió tuteándole–. ¡A eso le llamo yo mala educación!
-En realidad... –comenzó a decir Felisberto.
-Y no me hables de usted, y la respuesta es sí –sonrió ella.
-Pero si todavía no le he...
-La respuesta es sí, Felisberto, sí. ¡Y háblame de tú! –lo riñó la mujer, cariñosamente.
-Yo… no sé qué decir –se encogió de hombros.
-No hay nada que decir, nos amamos y eso basta.
-Nos amamos –dijo él, creyendo que iba a desaparecer de un momento a otro.
-Antes de irte, bésame –le pidió ella, encogiendo la boca y cerrando los ojos, a la espera de que Felisberto le diera un beso.
Felisberto se acercó a la mujer y la besó en los labios, mientras desaparecía no sin sentir cómo el cabello de ella se enroscaba y acariciaba suavemente su nuca…
-¡Vuelve pronto! –llegó a decir ella, después del beso.
***
El reloj marcó las doce y nada más traspasar hasta la casa de las viudas de abultadas castañas, Felisberto se dio cuenta de que la joven mujer de cabello ondulado no estaba sentada donde siempre, en la sala antigua en donde el hombre lector de bigote elíptico leía el cuento de la suicida. Miró hacia la habitación contigua y vio su pelo negro avanzando por el marco de la puerta en la que estaba apoyada. Ella le hizo señas con la mano para que fuese.
-Estaba preocupada. Has tardado mucho en volver.
-He tardado doce horas, como siempre.
-El tiempo no siempre se siente igual. Para mí ha sido una eternidad.
-Tienes toda la razón
-Y yo quiero estar muerta por ti, para querernos eternamente.
-No es tan fácil.
-¿Qué quieres decir?
-Vivimos en dimensiones diferentes.
-No te preocupes, todo se arreglará.
-Cuando dos personas se aman como nosotros, nada puede ir mal.
-Sólo podemos amarnos durante unos minutos cada día.
-¿Quieres decir que nuestro amor es imposible como el de Romeo y Julieta, el de Tristán e Isolda, el de Calixto y Melibea…?
-Eso sólo son amores de ficción. Nunca existieron. Son amores escritos, no son como el nuestro.
-¿Y qué soy yo? ¿Acaso no soy la misma mujer que muere cada día en los labios del mismo hombre que lee mi propia muerte suicida de las hojas de un libro? –gimoteó la joven mujer de cabello fértil.
-No llores.
-¿Acaso no lo soy, dime, no lo soy?
-No me importa quien seas. Fíjate que ni siquiera sé tu nombre. Yo te quiero igual.
-Los nombres no son importantes. No quieren decir nada.
-Tienes razón. Lo que tenemos que hacer es encontrar una solución a nuestra desgracia.
-Como cuando las palomas atacan a una estatua.
-Te entiendo.
-Por eso me quieres.
-Por eso te quiero.
-Yo, también.
-Voy a desaparecer de un momento a otro.
-La próxima vez, no tardes en venir.
-Doce horas.
-Doce horas.
-Adiós.
-Adiós, mi amor… ¡Y muérete pronto!
***
Llegó el día en que la casa de las viudas le parecía distinta y, además, no tan misteriosa como en un principio.
-Felisberto, estaba deseosa de que llegaras.
-Yo también tenía ganas de verte.
-¿Has solucionado lo de tu muerte?
-No he podido.
-¿Y quién puede, dime, quién puede…?
-Mi amor, no hablemos más de muerte.
-A mí me gusta.
-No creo que debamos…
-¿Qué tiene de malo?
-No es sano.
-Comprende que yo ya estoy muerta. Además, la muerte, ¿no te parece romántica?
-¿Romántica?
-Claro: acudir a las tumbas familiares, barrer las hojas secas que las ocultan y confunden…, para luego cambiar el agua a los floreros y limpiar las huellas de los caracoles en las lápidas…
-No sigas hablando. Yo quiero hablar de vida, de nosotros, de nuestro amor.
-Pues entonces, llévame contigo.
-¿Adónde?
-Al otro lado. ¿Cómo vamos a querernos viviendo en mundos separados? Además, estoy empezando a cansarme de ver siempre las mismas cosas de esta casa. Sólo he visto las cosas de mi propio cuento, de éste en el que estoy muerta en vida, y quién sabe si habré de ver otras cosas de otro cuento que estén escribiendo ahora…
-¿Y cómo te llevo al otro lado?
-Pues no sé, pero si no te mueres pronto, algo tendremos que hacer, ¿no?
***
No tardó en ver a su amada. Estaba recostada en el piano de la sala con una copita de licor en las manos.
-¿Quieres un poco? –preguntó ella, y bebió un pequeño sorbo encogiendo la boca como si quisiera guardarla dentro de la copita.
-Ahora no.
-Hace un rato pensaba que a lo mejor estabas casado en tu otra dimensión. No estarás casado, ¿verdad?
-No, claro que no –rió Felisberto.
-No me importaría, mientras que me quisieras igual, además, no sé por qué te ríes… ¡Oh!
-¿Qué?
-¡Oh!
-¿Qué pasa?
-¡He perdido mi cordel! –exclamaba ella, mesándose el cabello.
-¿Qué? –insistió Felisberto.
-¡Mi cordel!
-Bueno, no pasa nada, lo encontraremos.
-¡Los cordeles son muy importantes!
-¿Ah, sí?
-¡Pues claro, mucho más que los recuerdos! Los recuerdos nos nublan las ideas. No nos dejan avanzar en la vida. En cambio, un cordel es de lo más práctico.
-Mira, ahí está, en el suelo, bajo el piano.
-¡Gracias a Dios!
-Voy a desaparecer.
-No te vayas todavía –le pidió ella.
-Está anocheciendo, siempre es igual, lo sabes. ¡Y nadie enciende las lámparas!
-La noche es perfecta para todos los amantes menos para nosotros.
-Doce horas más.
-Llévame contigo.
-Hay noches que no duermo pensando cómo vamos a solucionar lo nuestro, no me lo pongas más difícil.
-Tengo todo el tiempo del mundo para esperarte, ya sabes que estoy muerta.
-Si muero, como tú dices, quizás nos encontremos y podamos amarnos eternamente.
-Es mejor que me lleves contigo. Los muertos nunca se encuentran. Erramos entre los vivos como fantasmas –lloró la joven mujer de cabello detenido.
Mientras la mujer lloraba en el crepúsculo, Felisberto desapareció de la casa de las viudas.
***
Un día, después de que se leyera el cuento de la suicida, la casa empezó a oscurecer y, como siempre, nadie encendía las lámparas. Felisberto tuvo el impulso de hacerlo, pero la mujer de pelo selvático se lo impidió.
-¡Ya sé! –gritó ella, levantándose de la silla, mientras su cabello se desprendía con dificultad del respaldo.
-¿Qué pasa?
-Tengo un plan. ¡Abrázame fuerte!
-¿Así?
-Más fuerte todavía –le dijo ella apretando el cordel entre las manos.
Felisberto la abrazó todo lo fuerte que pudo. El piano comenzó a sonar. Ella aulló y desaparecieron los dos de la casa de las viudas...
De buenas a primeras, aparecieron sobre las ramas de un gran árbol, de los cientos que habían en lo que parecía un gran páramo. No se dijeron nada. Sólo esperaron mirándose a los ojos. Tras un largo tiempo, se besaron.
-¡Estoy viva!
-¡Sí!
-¡Estoy viva!
-Estás viva.
-¿Y por qué?
-¡Qué más da! Bajemos del árbol.
-¿Bajar?
-Claro, no vamos a quedarnos aquí toda la vida.
-Baja tú primero, que a mí me da miedo.
Felisberto comenzó a bajar del árbol con cuidado. Mientras, la joven mujer de cabello ondulado ató un extremo del cordel a una rama y estrechó el otro en su cuello.
-Cuando el reloj marque las tres, búscame en este cuento –llegó a decir ella antes de saltar y quedar suspendida en el aire sin que Felisberto pudiera evitar su muerte.